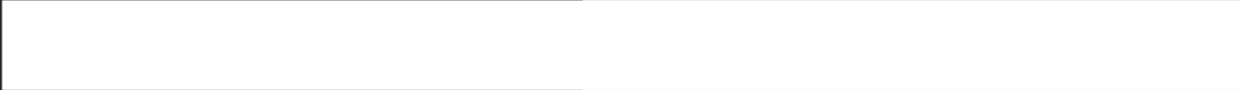contacto@codigotlaxcala.com
2461205398 / 2461217662
Nicaragua: Manipulación Judicial al Servicio del Dictador
Juicios Amañados: Estudiante Dilon fue Torturado y Condenado a 20 y Campesino Medardo a 216 Años; a Transgénero Kysha le Impusieron 40 Años y a Comerciante Olesia le Sacaron las Uñas
Noelia Gutiérrez, El País (España), 12 Dic
Tras el inicio de las protestas que en Nicaragua exigían el fin del mandato del presidente Daniel Ortega en abril de 2018, más de 400 personas fueron procesadas en juzgados nicaragüenses entre mayo de ese año y mayo de 2019, acusadas de delinquir como parte de un intento por derrocar al Gobierno sandinista.
La crisis comenzó por la imposición de Ortega de una reforma a la seguridad social sin consenso, lo que generó un protesta de los jubilados por la reducción de sus pensiones. Entonces Ortega ordenó reprimir esas manifestaciones y la imagen de ancianos vapuleados generó un rechazo nacional que terminó en multitudinarias protestas que exigían el fin de 12 años de Gobierno autoritario. La respuesta oficial fue la peor matanza sufrida en Nicaragua en tiempos de paz, con la ejecución de crímenes de lesa humanidad contra la población desarmada, según un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Organización de Estados Americanos (OEA), conformado para investigar los hechos de violencia que desangran este país centroamericano. La represión de Ortega dejó al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además, se llevaron detenciones consideradas ilegales por juristas independientes.
Una investigación de EL PAÍS, en colaboración con Connectas, identifica a 311 de estas personas detenidas: hombres y mujeres de entre 15 y 73 años, de 17 ciudades de Nicaragua, con oficios tan diversos como estudiantes, abogados, albañiles, artesanos, comerciantes, profesores, transportistas, exmilitares, campesinos o amas de casa. El único rasgo que tenían en común es que habían protestado contra la represión gubernamental.
Para contar cómo las autoridades nicaragüenses violentaron las garantías constitucionales de cientos de ciudadanos, recopilamos dos tipos de información: datos cuantitativos a través de una base de datos y aspectos cualitativos, obtenidos a partir de los testimonios de personas judicializadas en este contexto.

La base de datos fue construida con información pública de 100 expedientes judiciales disponibles en el sistema virtual del Poder Judicial de Nicaragua, notas publicadas por medios de comunicación, comunicados oficiales de la Policía Nacional, comunicados oficiales del Ministerio de Gobernación, datos del Comité Pro Liberación de Presos Políticos y cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A través de esa base de datos se logró confirmar patrones de violaciones como detenciones y allanamientos con órdenes de autoridades competentes, derecho a la presunción de inocencia, derecho a ser puesto en libertad en un plazo de 48 horas si no se es presentado ante un juez, derecho a un juez natural, principio de proporcionalidad, principio de celeridad procesal.
Entrevistamos a ciudadanos que fueron procesados, sus abogados defensores, penalistas, académicos y expertos internacionales, quienes coincidieron en que en Nicaragua se manipuló el sistema de justicia para criminalizar a la disidencia de forma masiva. Aquí presentamos cuatro de estos casos. A través de estas historias se muestra cómo se violaron los derechos a la dignidad humana, el derecho a la defensa, el principio de legalidad, el principio de oralidad y publicidad de los juicios, el derecho a tener jueces imparciales y apegados a la ley.
DILON ZELEDÓN, 20 AÑOS, ESTUDIANTE

De pie, esposado y desnudo en la sala de investigación, Dilon Zeledón, de 20 años, ha pasado unas 12 horas en interrogatorios. Está ensangrentada su oreja izquierda, la sangre ya seca porque no ha podido limpiarse desde el viernes. Es domingo por la noche en la Dirección de Auxilio Judicial de Managua. Tiene el ojo amoratado, golpes en todo el cuerpo. Dos policías vestidos de negro, con pasamontañas cubriendo sus rostros, le hacen una y otra vez la misma pregunta: ¿dónde están las armas? No sé, la respuesta recurrente.
Los oficiales, iracundos, traen la pistola eléctrica. Primero, descargas eléctricas en los testículos. “Un golpe a mi ego, desmoralizante”, según Zeledón. Segundo, otra descarga en el cuello. “Horrible”. Siente cómo la descarga eléctrica recorre rauda su columna vertebral hasta llegar al último nervio del dedo del pie. No aguanta el dolor y se desmaya. Despierta mojado en su celda. Ya sin las esposas, comienza a estirarse. Es el día 3 de los 304 días que pasaría en prisión.
Dilon Zeledón estudiaba Contabilidad y Finanzas en la ciudad de Matagalpa, a unos 130 km al norte de Managua. Además, era bailarín de danzas folclóricas e integrante de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el brazo político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las universidades públicas. Pero abandonó el movimiento el 22 de abril, cuatro días después de iniciadas las protestas contra la represión estatal, cuando ya habían asesinado a los primeros manifestantes. En una protesta conoció a Nelly Roque, de 27 años, una fotógrafa y feminista. Junto con amigos en común, formaron un grupo de jóvenes que sería el encargado de organizar las manifestaciones en la ciudad, y posteriormente de gestionar la logística de los bloqueos de carreteras.
El 26 de junio, Nelly y otros cuatro jóvenes activistas fueron detenidos por policías y agentes paraestatales mientras se dirigían a una reunión en la capital. Así cuenta su detención:
“Nos comenzaron a golpear. La otra muchacha que estaba ahí dijo que estaba embarazada para que no le hicieran nada. A mí me dijeron “te vamos a violar a vos y después te vamos a matar”. Yo lo primero que imaginaba era que sí me iban a matar, nadie va a sobrevivir de aquí, era una escena que pues, no había manera de que nos dejaran vivos. Entonces yo me empecé a imaginar cómo íbamos a aparecer, me imaginaba yo desnuda tirada en un barranco. Nos pusieron en fila, y nos preguntaron uno a uno nuestros nombres. Y entonces, se los daba a otra persona supuestamente por el teléfono”.
El mismo día, los jóvenes fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, el mismo lugar donde torturarían a Dilon, casi un mes después. Ese centro de investigaciones, también conocido como El Chipote, ha sido denunciado por cientos de manifestantes como un centro de tortura. Pero no es el único. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), recibió testimonios de algunos detenidos que fueron “sometidos a torturas físicas —incluyendo quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de estrangulación— como también torturas psicológicas, incluyendo amenazas de muerte”. Además, ha documentado casos de violencia sexual a hombres y mujeres.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que trabajó en Nicaragua durante seis meses, señaló que en caso de verificarse las denuncias de tortura, estas podrían constituir otro crimen de lesa humanidad cometido por las autoridades nicaragüenses. El Estado de Nicaragua, no obstante, no ha aceptado la participación de sus oficiales en torturas o tratos inhumanos o degradantes a detenidos. En cambio, informó al OACNUDH que no se han abierto investigaciones de este tipo porque “no ha recibido denuncia de malos tratos”. Tampoco ha esclarecido quiénes ocasionaron las muertes de al menos 328 personas en el contexto de las protestas. En febrero de este año, el Estado de Nicaragua informó a la CIDH que había aclarado las muertes de 32 personas y que los asesinatos de otras 21 estaban en proceso judicial.
De las 100 acusaciones revisadas para esta investigación, se encontró que la Fiscalía detuvo y procesó a 27 personas por casos de asesinato en perjuicio de 20 personas, entre ellas 8 policías. De estos casos, los jueces nicaragüenses condenaron a 10 por los asesinatos de 5 policías, 2 partidarios sandinistas, un profesor, un joven opositor y un periodista, aunque varios de estos procesos también presentaron serias irregularidades.
A pesar de que la CIDH y la Asociación Madres de Abril, integrada por familiares de víctimas mortales de la represión, insistieron a la Fiscalía en su deber de investigar a policías y grupos armados progubernamentales por las muertes de centenares de ciudadanos manifestantes que murieron durante las protestas o en los bloqueos de carreteras, no se encontró evidencias de que se hubiera iniciado alguna investigación contra ellos.
PROCESO JUDICIAL
Nelly Roque, Dilon Zeledón y otros dos ciudadanos fueron acusados por la Fiscalía de haber creado bloqueos de carreteras o tranques en la ciudad de Matagalpa “con el propósito de afectar el orden público y alterar el orden constitucional”, y de haber secuestrado el 31 de mayo a dos miembros de la Juventud Sandinista (JS), para torturarlos, amenazarlos y robarles.
Aunque los supuestos hechos ocurrieron en la ciudad norteña de Matagalpa, los acusados fueron presentados en juzgados de la capital, en donde atravesaron todo el proceso judicial. La revisión de 100 casos de presos políticos indica que 7 de cada 10 procesados no tuvieron derecho a ser juzgados por un juez local competente, como establece la Constitución, sino que fueron trasladados a la capital y detenidos a cientos de kilómetros de sus familias.
Las abogadas defensoras de Nelly y Dilon, Leyla Prado y Verónica Nieto, alegaron al juez Abelardo Ramos esta circunstancia, pero la respuesta del judicial fue que era competente porque se trataba de un delito de “relevancia social y trascendencia nacional”. El mismo alegato dieron otros jueces en casos de personas vinculadas con las protestas, el problema es que ninguna ley indica cuáles son los delitos de ese tipo y, por lo tanto, esta decisión es discrecional.
Un video que circuló en redes sociales confirma que los dos partidarios sandinistas sí fueron retenidos en un tranque: la cámara de un celular los enfoca desnudos, mientras se alejan corriendo; además enfoca un mortero, un dispositivo artesanal para disparar pequeñas bombas de pólvora, disparando a los dos hombres, ya en la distancia. Dilon y Nelly confirmaron el hecho, y aceptaron que estuvieron allí, pero negaron haber participado del incidente. “Fue la gente de ese barrio, estaba súper molesta y no hubo manera de que se detuvieran”.
En el juicio, a cargo del juez Melvin Vargas, una de las supuestas víctimas amenazó a Dilon y Nelly: los quedó viendo fijamente y deslizó su mano de un extremo al otro de su cuello. “¿Quiénes son aquí los violentos?”, le increpó Nelly, quien lo conocía porque era su vecino. Las cámaras de medios de comunicación solamente lo enfocaron mientras lloraba al dar su declaración, recuerda Nelly. Estos medios, propiedad de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, eran los únicos que pudieron acceder a las sesiones de juicio. Periodistas independientes y críticos del Gobierno de Nicaragua, dijeron haber podido acceder a algunas audiencias preliminares, pero nunca a dar cobertura a sesiones de juicio.
El juez Vargas aseguró en su sentencia que quedó “convencido de la participación de los acusados”, aunque las mayores pruebas recayeron en las pruebas testimoniales, puesto que en los videos que presentó la Fiscalía no se identifica el rostro de ninguno de los acusados. Aun sí, condenó a 25 años de prisión a Dilon y a 20 años de prisión a Nelly y los otros dos acusados.
Una revisión de 100 casos que incluyen a 320 acusaciones a personas vinculadas con la protesta, revela que si bien la mayoría de los procesos (53%) culminó con una sentencia judicial, en un 40% de ellos no se inició juicio oral o fue suspendido, sobre todo a partir de febrero de 2019, cuando se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno y la oposición. De los 60 casos revisados que culminaron con sentencias, fue el juez Vargas quien más casos condenó: un total de 8, aunque esta cantidad no se distancia tanto de los procesos culminados por otros jueces.
Nelly, acusada además en una segunda causa y condenada adicionalmente a 18 años de prisión, recuerda que al principio fue difícil enfrentar el proceso judicial, pero después aprendió a tolerarlo. “Fuimos conociendo que las acusaciones eran falsas, todo era inventado, no había pruebas la verdad, entonces, no lo tomamos en serio (el juicio), sabíamos que íbamos a ser libres, que nos iban a condenar pero que íbamos a salir libres”, dice ahora, efectivamente, en libertad.
MEDARDO MAIRENA, 42 AÑOS, CAMPESINO

Vestido en su uniforme azul de prisionero, Medardo Mairena luce apacible. Lo rodean decenas de custodios cargando armas de alto calibre y encapuchados, que permanecen de pie en un auditorio del Complejo Judicial de Managua. Junto a otros tres campesinos del Caribe nicaragüense, Mairena está a la espera de la sentencia que dictará el juez Edgar Altamirano. El judicial, quien ya lo ha declarado culpable de infundir pánico en la población para “romper el orden constitucional y pretender derrocar al Gobierno con métodos violentos”, finalmente, dicta la sumatoria de la pena: 216 años de prisión. En vez de tristeza, al líder campesino le causa gracia la sentencia. “Nos pusimos a reír, porque sí, ya sabíamos que era una cuestión política”, recuerda ahora.
Mairena (42 años) se dio a conocer nacionalmente el 16 de mayo de 2018. Ese día se inauguró un Diálogo Nacional en Nicaragua, después de casi un mes de iniciadas unas protestas contra el sistema de seguridad social y la inmediata represión estatal que en menos de un mes había dejado al menos 86 muertes. El Gobierno había aceptado dialogar con los manifestantes, y la Iglesia católica medió las conversaciones convocando a diversos sectores para que plantearan sus demandas, incluyendo los campesinos.
“Quiero que sepa, señor presidente, que son los campesinos los que están exigiendo justicia, porque hemos reclamado justicia desde muchos escenarios y no hemos sido escuchados. Nos hemos unido a respaldar a los jóvenes. No tenemos armas, somos un cuerpo civil”, le dijo Mairena al presidente Daniel Ortega, presente en aquella primera sesión que fue televisada en vivo.
Desde hacía 5 años que Mairena se había integrado al Movimiento Campesino Anticanal, un grupo que demandaba la derogación de la Ley 840, que entregaba a un empresario chino la concesión para la construcción de un canal interoceánico que partiría a Nicaragua en dos y que ordenaba la expropiación de los territorios por los que pasaría.
El 13 de julio de 2018, mientras Mairena se disponía a salir del país junto a Pedro Mena, de 51 años, otro campesino del Movimiento, agentes de Migración los retuvieron y entregaron a la Policía Nacional. “Nosotros siempre preguntamos que por qué, para dónde nos llevaban, qué nos iban a hacer, [nos decían] que nos íbamos a dar cuenta después, tratándonos con ofensas y golpes”, recuerda el líder campesino. Ese mismo día fue trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial. Así narra la tortura psicológica a la que lo sometieron:
“Me dijeron que el Gobierno quería negociar conmigo, que cuánto dinero quería, que qué trabajo quería. Me dijeron que de mí dependía si aceptaba o no. Pero yo jamás acepté, no iba a acusar a personas inocentes. Me mencionaron a mi hija de tres años, a mis hijos de 13 y de 17. Dijeron que iban a ser los primeros en sufrir. El investigador me dijo que iban a grabar un vídeo en donde a mi niña de tres años le iban a cortar dedito por dedito, pieza por pieza, y que luego, si no aceptaba, iban con mí otro hijo. Me sentí horrible. Son capaces de hacer tantas cosas, no tienen escrúpulos, no saben lo que significa el amor. Solo le pedí a Dios que me perdonara y que protegiera a mi familia. Me encerraron y me dijeron que decidiera”.
“El investigador me dijo que iban a grabar un vídeo en donde a mi niña de tres años le iban a cortar dedito por dedito, pieza por pieza, y que luego, si no aceptaba, iban con mí otro hijo”.
Cuatro días después de su detención fue presentado ante el juez Henry Morales. Este juez, de acuerdo con una revisión de 100 actas de audiencias preliminares e iniciales, fue el que más casos de presos políticos atendió durante el año pasado: 21 de 100. Es decir, casi la misma cantidad de audiencias que atendieron en conjunto siete juzgados locales penales de Managua.
La Fiscalía de Nicaragua acusó a Medardo y otro de sus compañeros, Pedro Mena, de ser los jefes de una “estructura delincuencial” que creó tranques o bloqueos de carreteras en cuatro ciudades del país desde los cuales robaban, dañaban propiedad pública, asesinaban y secuestraban. El hecho más grave que se presenta en la acusación ocurrió el 12 de julio, y según el fiscal Lenín Castellón Silva, Medardo había sido el responsable de planificar, coordinar y dirigir un ataque a la delegación policial de la ciudad de Morrito. En el suceso murieron cuatro policías y un profesor, además del secuestro de nueve policías que se encontraban en la misma delegación. Por esos hechos estaban siendo procesados por varios delitos, entre ellos crimen organizado y terrorismo.
Pero ese 12 de julio, medios de comunicación mostraron a Medardo asistiendo al mediodía a una marcha en Managua. En el juicio, una testigo relató que por la tarde de ese día se había tomado un café con Mairena, y un sacerdote jesuita testificó que había estado con el campesino al caer la tarde, viéndolo por última vez cuando hacía sus maletas para el viaje que emprendería al siguiente día.
Esta investigación reveló dos grandes tipos de acusaciones: las que se relacionaban con terrorismo, financiamiento al terrorismo o provocación, conspiración y proposición para cometer terrorismo, cuyas penas sobrepasan los 20 años; y las vinculadas con delitos menos graves, cuyas penas no excedían los 5 años. De 486 personas acusadas formalmente por la Fiscalía de Nicaragua por supuestos delitos relacionados con las protestas antigubernamentales, 262 (el 54%), fueron acusadas por terrorismo.
El caso de Medardo Mairena es uno de los que mejor explica el primer tipo de acusaciones: es el líder de un sector específico, con poder de convocatoria y que expresaba sus opiniones públicamente. También entran aquí los exmilitares o exsandinistas que fueron tildados de “traidores” porque abandonaron su militancia y se unieron a las manifestaciones cuando supieron de la brutal represión. A este tipo de personas, la Fiscalía casi siempre imputó un combo de delitos que incluía terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, portación ilegal de armas y robo agravado.
Estas personas fueron condenadas a la mayor cantidad de años. De 151 detenidos que recibieron un fallo de culpabilidad, a 56 se les condenó por terrorismo, 11 obtuvieron condenas que superaban los 30 años de pena máxima legales en Nicaragua: tres campesinos (216, 210 y 56 años), tres exmilitares (52, 47 y 42 años), tres personas que participaron en los tranques (53, 43 y 33 años), una cantante soprano (33 años) y una mujer transgénero exsandinista (40 años).
Al segundo tipo de acusaciones cabe más el perfil de ciudadanos comunes que se manifestaron en diversos espacios: en sus barrios, pueblos, universidades, pero que en general no tenían papeles de liderazgo. A estos se les imputaba casi siempre dos o tres delitos juntos o uno por separado, como entorpecimiento de servicios públicos, portación ilegal de armas, exposición de personas al peligro, robo, lesiones o daños. Las penas impuestas a estas personas fueron las más bajas: 46 de 151 personas condenadas tuvieron penas de 7 meses a 4 años y medio de prisión.
EL JUICIO
Después de asistir a las audiencias preliminar e inicial, Medardo y Mena, en conjunto con otros dos campesinos que fueron capturados posteriormente, fueron remitidos a juicio con el juez Edgar Altamirano. Al proceso la Fiscalía llevó a testificar a 26 policías, 8 trabajadores del Estado, 7 peritos o forenses, dos civiles e incluso una persona que se identificó como secretario político del Frente Sandinista, el partido de Daniel Ortega. Entre los policías estaba un oficial encubierto, el Código Uno. Sentado desde el banquillo de los declarantes, el oficial con pasamontañas fue interrogado por Julio Montenegro, defensor de Mairena.
—¿Cuál es el procedimiento que usted siguió en este caso, según la Ley 735, Ley de Crimen Organizado?— preguntó el abogado.
—La ley no la domino bien— respondió con irritación el Código Uno, con cuatro años de experiencia en el Departamento de Delitos Especiales, según consta en la transcripción de su testimonio.
—¿Cómo es posible que no domine la ley, si usted es un oficial de seguimiento?— refutó Montenegro, mirando a los ojos del oficial.
—Ya le respondí— grita entonces desde el banquillo.
Con ese grito, Medardo reconoció al Código Uno. “Lo reconocí por la voz, porque no se me va a olvidar su voz”, dice Medardo. Ese oficial se había encargado de torturarlo solo un par de semanas antes, mientras estuvo detenido en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua. Ese oficial lo había sacado de su celda, tras tres días sin dormir, para golpearlo en la sala de interrogaciones. Ese oficial lo acusó de haberse puesto una sotana clerical y planear el asesinato de cuatro policías y un profesor en la ciudad de Morrito.
Defensores de presos políticos nicaragüenses confirmaron que en una gran cantidad de procesos judiciales primaron las pruebas testimoniales, sobre todo de policías, trabajadores del Estado y simpatizantes sandinistas, quienes sospechan que pudieron haber proveído testimonios falsos o falsificando pruebas.
En este caso, además de las pruebas testificales, la Fiscalía intentó comprobar la culpabilidad de Mairena y Mena con mensajes de texto extraídos de sus celulares. Los medios oficiales informaron de que una “gigantesca trama terrorista y golpista” había sido destapada con la revisión de los dispositivos personales de los campesinos. Pero en juicio, el perito en informática no logró confirmar que en efecto se hubiera encontrado información incriminatoria.
Mairena recuerda que estando en prisión, durante uno de los interrogatorios, un oficial lo presionó para que aceptara en el juicio que había estado organizando un golpe de Estado y que a su vez, inculpara a otros activistas: “el investigador me dijo que él iba a decidir mi destino, que el juez era sandinista, el fiscal era sandinista y que si no aceptaba, mi familia iba a pagar las consecuencias”.
El abogado Julio Montenegro —defensor de Mairena y quien también participó en la defensa de otros 80 acusados y trabajó antes para la Fiscalía— sostiene que en estos casos hubo una coordinación institucional para acusar a manifestantes.
“Por un lado, los oficiales de Policía recabaron información que no era la mejor, la Fiscalía citó testigos parcializados, acusó a pesar de las deficiencias, el juez, a pesar de que había detenciones ilegales o pruebas ilícitas, llevó a cabo un juicio con nulidades absolutas… Algunas veces yo lo decía así: un contubernio, están coludidos”.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reafirmó el 10 de septiembre, en su más reciente informe sobre Nicaragua, la falta de independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo. Dijo que “se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos”.
KYSHA LÓPEZ, CONDENADA A 40 AÑOS

Tres disparos en la puerta de su casa despertaron a Kysha López y su pareja a las 6:30 de la mañana de aquel 9 de julio. “Vienen por mí”, fue lo primero que dijo Eddy Gertrudis. “Protestar no es delito”, respondió Kysha, mientras se levantaba de la cama, cubriéndose el cuerpo con una toalla blanca.
Al bajar las escaleras —la mujer menuda, delgada y pelirroja de 28 años— se encontró con una escena que solo había visto en sus telenovelas favoritas: adentro de la vivienda, al menos una docena de policías y paraestatales con armas de alto calibre se desplegaban por toda la primera planta, afuera, otro nutrido grupo de oficiales y antidisturbios rodeaba el perímetro.
—¿Qué les pasa, acaso estamos en Sin senos sí hay paraíso?— le dijo Kysha a los oficiales, a varios de los cuales reconoció porque eran sus clientes, a quienes les prestaba dinero a pagar en cuotas.
—Eso lo hubieras pensado antes de meterte con este negro hijuelagranputa que nos anduvo volando verga— le respondieron.
No hubo más tiempo para diálogos.
Los oficiales golpearon a Kysha, y su pareja. A él se lo llevaron primero, a bordo de una camioneta. A Kysha la retuvieron en su casa, le confiscaron los ahorros de su vida y la hicieron que se subiera a la patrulla, desnuda, hasta llegar a la delegación policial. Allí la exhibieron ante los demás: era una mujer transgénero.
Tres meses antes de la detención, habían estallado en Nicaragua las protestas antigubernamentales y la subsecuente represión estatal ejecutada por policías y grupos paraestatales. Desde Diriamba, en el departamento de Carazo, localizada a unos 45 kilómetros al sur de Managua, Eddy Gertrudis, de 26 años, se unió al movimiento “azul y blanco”, el de los manifestantes, y tomó un papel más activo tras el asesinato de uno de sus amigos. Kysha se limitaba a compartir algunos pensamientos en su muro de Facebook.
Para defenderse de los ataques armados, los manifestantes establecieron bloqueos de carreteras en varias ciudades del país. El 8 de julio, un comando letal conformado por policías en conjunto con paraestatales armados llegó a Carazo. Era la “Operación Limpieza”. No quedó un solo bloqueo de camino, o barricada, pero sí corrió mucha sangre: 38 personas fueron asesinadas ese día, según cifras del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Por eso, cuando al siguiente día Eddy Gertrudis escuchó las tres detonaciones en la puerta de su casa, supo que habían llegado por él. Los armados habían empezado a apresar a quienes no hubieran alcanzado las balas.
Estas detenciones, sin embargo, violaron las leyes nicaragüenses. El artículo 33 de la Constitución de ese país establece que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad”, a menos que ocurran dos circunstancias: que exista una orden de un juez o de una autoridad facultada, o que se encuentre a la persona cometiendo un delito.
Según los datos analizados, solamente se tiene constancia de que un 6% de 311 personas procesadas por su vinculación a las protestas, hubieran sido detenidas previa autorización de un juez. Otra autoridad facultada para ordenar una captura son los jefes de delegaciones policiales, pero solamente dentro de las 12 horas después de conocer un hecho delictivo. Diversos abogados defensores nicaragüenses aseguraron que este recurso permitió que algunos jefes de delegaciones policiales crearan órdenes de detenciones falsas, posteriores a la captura, para presentarlas ante el juez y dar visos de legalidad al proceso. Esta circunstancia, no obstante, no pudo ser comprobada.
Las capturas, realizadas casi siempre por oficiales de policía, paraestatales, o ambos grupos en conjunto, fueron calificadas por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como crímenes de lesa humanidad, al encontrar que se trató de “una política de encarcelar manifestantes y personas definidas como opositores al régimen”. Fue un delito, señalan los expertos, porque no hubo órdenes de aprehensión, las realizaban “en condiciones inhumanas”, no les hicieron saber sus derechos a las personas detenidas, y negaban a sus familiares la información de su paradero.
Kysha fue trasladada a dos delegaciones policiales en Carazo y posteriormente a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua. Estuvo tres días detenida hasta que el 12 de julio de 2018 fue presentada junto a su pareja y dos de sus vecinos, ante Abelardo Alvir Ramos, un juez de la capital.
La Constitución nicaragüense establece que cualquier detenido debe ser llevado al juzgado en un plazo máximo de 48 horas después de su captura o dejado en libertad. En este caso, aunque el plazo ya había caducado y los acusados seguían en prisión, el juez Ramos admitió la acusación y continuó con el proceso. Las actas analizadas revelan que en el 87% de los casos, los detenidos fueron presentadas al juez entre 3 y 124 días después de su captura, unos tiempos que hubieran sido suficientes para invalidar el proceso legal.
Abogados penalistas consultados describieron tres posibles razones por las que no se cumplió el plazo que establece la ley: para ocultar los golpes o complicaciones propinados a los acusados en el momento de la captura, para continuar con los interrogatorios, y para darle más tiempo para presentar la acusación a la Fiscalía, desbordada con la cantidad de detenidos.
FINANCIAR AL “TERRORISMO”
A Kysha y Eddy Gertrudis se les acusó de financiar al terrorismo; a Eddy y los otros dos acusados de terrorismo, de haber atacado con armas restringidas una delegación policial con el objetivo de asesinar a 28 oficiales allí resguardados y, una vez los oficiales abandonaron el lugar, de haberla saqueado y quemado. La fiscal Catalina Hernández dijo que estos tres hombres actuaron en conjunto con otras 90 y 100 personas, pero nunca identificaron a los demás. Tampoco se presentó un organigrama de la supuesta banda terrorista, como se haría normalmente en un caso de crimen organizado.
Tras la acusación, los remitieron a todos a la cárcel de hombres conocida como La Modelo. Kysha, en su condición de mujer transgénero, hubiera preferido una cárcel de mujeres. Así lo explica en entrevista tras ser liberada tras meses de encierro: “La cárcel La Esperanza es el lugar que me correspondía porque mi cuerpo no era igual al de ellos. Ya mi fisionomía era muy distinta y si me hubiese golpeado una mujer en vez de un hombre, tal vez no hubiera quedado tan mal de las costillas”.
Kysha y Eddy Gertrudis también fueron víctimas de un allanamiento ilegal, pues no había una orden del juez para ingresar a su vivienda. La investigación reveló que otras 65 personas reportaron haber sido allanadas por la fuerza. Kysha, quien además de prestar dinero vendía joyas, cosméticos y productos de belleza, aseguró que los policías y paraestatales saquearon toda su mercadería. Legalmente, los policías debían haberse llevado las pruebas relacionadas con el supuesto delito, y de haber encontrado pruebas sólidas, seguido un protocolo para recopilar pruebas incontaminadas.
En la acusación se justificaron las detenciones y allanamientos como procedimientos “urgentes”, se alteraron las horas de los hechos y se omitió la presencia de agentes paraestatales.
La juez que asumió el juicio, Adela Cardoza, aseguró que el allanamiento fue legal, aunque no hubo orden judicial, porque “se actuó en persecución actual de delincuentes”, pero ninguno de los 6 oficiales que participaron del allanamiento y testificaron en juicio mencionó dicha persecución. Uno de esos testigos incluso afirmó que los allanamientos se realizaron en el orden inverso del que describía la acusación.
La juez destacó la “consistencia y veracidad” de las declaraciones de agentes de policía y peritos que pasaron a testificar, mientras que al relato de Kysha, la única de los acusados que fue interrogada en juicio, lo califica de impregnado de “falsedades” y carente de “elementos de credibilidad”.
“Me llegué a sentir como una villana, aunque yo no mato ni una mosca”, recuerda Kysha. A ella la sentenciaron a 40 años de prisión y a Eddy Gertrudis a 70. “Jamás pensé vivir una historia como la que mi abuela me contaba sobre Somoza, nunca me imaginé nada de esto”, agrega.
La abogada del caso, Carla Sequeira, sostiene que la Fiscalía no logró demostrar que su defendida financiaba actos terroristas: no presentaron comprobantes de remesas ni depósitos bancarios, ni fotografías de ella entregando el dinero, o testimonios de quienes habrían recibido el supuesto financiamiento. La Fiscalía tampoco logró probar que Eddy realizara los supuestos delitos utilizando un arma AK-47 y un arma corta, pues no presentó dichas armas como prueba. “Eso debería cuestionárselo a su cliente… porque no la entregó a los oficiales que allanaron”, fue la justificación de la juez Cardoza sobre esa deficiencia. “Lo extraño es que a pesar de todas las contradicciones que existían en el proceso judicial, la judicial los condena sin mayor fundamentos, sin mayores pruebas”, reflexiona Sequeira.
OLESIA MUÑOZ, SOPRANO Y COMERCIANTE

En la celda 5 de la cárcel de mujeres La Esperanza, a Olesia Muñoz, de 47 años, las custodias le ordenan que se prepare para ir al juzgado. “Yo no estoy yendo”, responde la detenida, recostada en su litera, vestida solo con ropa interior. Afuera de la celda comienzan a aglutinarse agentes antidisturbios. Dos compañeras acuerpan a Muñoz mientras ella refuerza: “Estoy en calzón y brasier, pero si me llevan a la fuerza me desnudo”, insiste la rea, declarada unos días antes culpable de los delitos de terrorismo, crimen organizado, entorpecimiento de servicios públicos, amenazas, robo agravado y portación y tenencia ilegal de armas. Y añade: “Díganle a esa vieja que mande su sentencia aquí”.
A quien se refiere Muñoz es a la juez María del Rosario Peralta, a cargo del juicio realizado en la capital a Olesia y su hermana, Tania Muñoz, de 45 años, una cantante y la otra comerciante, ambas de la ciudad de Niquinohomo, del departamento de Masaya. Un par de días después, llega la sentencia al penal. El hombre, joven y aparentemente inexperto, sostiene con nerviosismo las 29 páginas que debe leer a las prisioneras. “Ya decime cuánto es”, interrumpe la rea. La judicial condena a Olesia a 33 años y seis meses, y a Tania a 26 años y dos meses de prisión. Con poco asombro, Olesia recibe el documento y en vez de firmar, escribe: “Que se rinda tu madre”, la frase usada en las protestas antigubernamentales.
Cantante soprano, música profesional y comerciante de especies, Olesia Muñoz se había unido a las protestas después de conocer de la muerte de un joven de 15 años que había sido asesinado mientras repartía agua entre los estudiantes universitarios que protestaban en Managua. Se llamaba Álvaro Conrado. Gracias a su impulso logró que miles de habitantes de pueblos del sureste de Nicaragua se unieran a las manifestaciones. “Fueron marchas multitudinarias”, recuerda. Después vinieron los bloqueos de carreteras, pero asegura que ella no los organizó, sino los jóvenes. Dice que nunca los visitó. Era su hermana Tania quien ayudaba a los manifestantes con algunos alimentos, sobre todo con café y pan.
El 15 de julio, el mismo día en que la “Operación Limpieza” llegó a la ciudad de Niquinohomo, la casa de la familia Muñoz fue allanada violentamente por paraestatales a cargo del operativo. Aunque dispararon a la vivienda, destruyeron gran parte de sus pertenencias y robaron todos sus equipos musicales, no lograron atraparla sino hasta el 31 de julio. “Esa es la hijueputa que buscamos”, dijeron los hombres encapuchados mientras se la llevaban a la delegación policial de Masaya. Olesia recuerda su suplicio:
“Allí me hicieron zanganadas, me arrancaron las uñas de mis dos dedos gordos [de los pies]. Yo solamente miré un alicate. Sentí un dolor terrible, como que me estaban matando. Cuando llegué a El Chipote mis calcetines iban pegados con sangre a mis pies. Cuando me desnudaron, me arrancaron los calcetines y me volvió a reventar la sangre. Las preguntas que me hacían eran que quién me financiaba. Les decía que qué les iba a decir, si nadie me ha financiado. Yo el único delito que cometí fue alzar mi bandera y mi voz. Yo así les hablé. Y hubo un momento que entre más me golpeaban más les decía que me mataran, que eso para mí no era nada, morirse. Ustedes están aferrados a este mundo, yo no, les digo. Yo no sé cómo aguanté tantos golpes, en ese momento perdí el miedo. Ahí [en Masaya] me golpearon mujeres y varones. Masaya para mí es un trauma, ni en El Chipote [centro de detención] me hicieron eso. Ellos me decían que me iban a tirar al volcán [de Masaya], que me iba a arrepentir de meterme con el Comandante [Ortega]. Les dije que el Comandante se iba a ir al infierno con ellos. ‘Tirame al volcán, mi cuerpo se va a quedar en el volcán, pero yo me voy a ir al cielo’. Ahí me dejaron ir un cachimbazo [golpe], me pusieron una bolsa [en la cabeza] y el mae me tenía con el arma [en la sien]. Y decía: “San Miguel Arcángel, defendeme”. Y me decían: “hijueputa bruja, si tus oraciones no nos van a llegar”.
Una semana después de su detención, Olesia Muñoz fue presentada por la Policía Nacional como una “peligrosa delincuente”, que integraba “grupos terroristas que cometían actos criminales en contra de la población, instituciones públicas y privadas” en la ciudad de Masaya. La revisión de archivos policiales develó que 1 de cada 2 procesados por su participación en las protestas fueron presentados por la Policía como terroristas o delincuentes, una acción que viola el derecho a la presunción de inocencia que garantiza la Constitución de Nicaragua.
Olesia recuerda que durante los 11 días que estuvo detenida antes de ser presentada ante un juez, no pudo comunicarse ni con su abogado ni con sus familiares. Rosario Flores, la abogada que finalmente asumiría el caso durante el juicio, manifestó que tampoco le permitían hablar con sus representadas durante las audiencias para evaluar las estrategias que asumiría para defenderlas.
La Fiscalía aseguró que Olesia organizaba el levantamiento de bloqueos de carretera o tranques en la ciudad de Niquinohomo —“destruyendo las calles adoquinadas e impidiendo y obstruyendo el servicio público y la libre circulación de la población”— y que recibía financiamiento para realizar pagos a quienes resguardaban los tranques. A Tania la acusaron de levantar tranques y “puntualizar personas de afiliación política sandinista” para después hostigarlas y amenazarlas.
Pero las pruebas no sustentaron dichas acusaciones, según Flores. Los fiscales aseguraron que Olesia portaba un arma de 9 milímetros y un machete, pero no aparecieron como pruebas en el juicio. Tampoco probaron el supuesto financiamiento. Finalmente, no la acusaron de ese delito. “(La Fiscalía) No demuestra absolutamente nada”, refuerza la abogada, una penalista que ha defendido al menos a 11 mujeres apresadas por su vinculación con las protestas.
LEY DE AMNISTÍA
Desde mayo y junio de 2019, Tania y Olesia se encuentran en libertad. El Gobierno de Nicaragua, a través de la Asamblea Nacional, aprobó sin consulta previa una Ley de Amnistía que otorga perdón a quienes participaron en “los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018”.
Pero lejos de aceptar dicha ley, tanto las hermanas Muñoz como opositores al Gobierno y organismos de derechos humanos han rechazado la aplicación de la cuestionada normativa legal. Su principal argumento es que esta ley propicia la impunidad de los verdaderos responsables de la violencia desatada en Nicaragua: hasta la fecha, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha contabilizado 328 muertos, más de dos mil heridos, 70.000 exiliados y más de mil personas encarceladas, de las cuales fueron procesadas al menos 400.
Aunque la Ley de Amnistía permitió que los presos políticos fueran liberados, incluyendo a Medardo Mairena, Kysha López, Nelly Roque, Dilon Zeledón y Olesia Muñoz, también permite que no se realicen investigaciones sobre los crímenes que expertos internacionales han catalogado de lesa humanidad.
Claudia Paz y Paz, una de las expertas internacionales que señaló la posible ocurrencia de cinco crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, concuerda con que la Ley de Amnistía tiene “profundas debilidades e inconsistencias”, porque los procesos judiciales que enfrentaron los presos políticos no tuvieron garantías del debido proceso, lo que habría provocado la nulidad de los juicios y la libertad inmediata de los acusados.
Paz y Paz, actual directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señala que durante los meses que trabajó en Nicaragua, el grupo revisó siete expedientes judiciales: “ninguna de las causas tenía fundamentos contundentes para determinar la responsabilidad de los hechos de las personas procesadas. En algunas causas, estas personas eran inocentes porque se encontraban en otro lugar cuando ocurrieron los hechos, o las pruebas científicas, testimoniales, no coincidían con la tesis de la Fiscalía, más bien la contradecían”.
Pero aunque la mayoría de procesados fueron liberados, y a pesar de que la legislación nicaragüense instruye el sobreseimiento o cierre definitivo de los procesos en caso de Amnistía, esto no ha ocurrido. “Que los casos no sean sobreseídos implica que las causas contra las personas se puedan abrir en cualquier momento”, explica María Asunción Moreno, académica y doctora en derecho. “Si te mandan a archivar la causa, en cualquier momento se puede reabrir. No están programando juicios, audiencias, pero las causas están abiertas”, añade.
Hasta la fecha, la CIDH contabiliza las nuevas detenciones de 13 personas que ya habían sido privadas de su libertad y criminalizadas con anterioridad. Esta vez, sin embargo, están siendo procesadas por delitos comunes como tráfico de armas, robo con intimidación, amenazas o tráfico de drogas.
Y esa no es la única preocupación de los excarcelados. Todas las personas que enfrentaron procesos judiciales entrevistadas para esta investigación reportaron continuar siendo víctimas de asedio y persecución tanto de policías como de partidarios sandinistas. Ni Medardo, ni Dilon regresaron a vivir a sus hogares después de ser excarcelados, y Olesia vive en la clandestinidad. Sus rostros y sus nombres aún continúan apareciendo en las búsquedas de Google bajo las etiquetas de terroristas y golpistas, como los presentaban los medios propiedad de la familia Ortega Murillo y la misma Policía Nacional. Nelly aseguró sentirse portadora de una enfermedad contagiosa: “la gente no se nos acerca porque teme salir afectada”. Dilon fue expulsado de su universidad.
Moreno asegura que los excarcelados políticos se convirtieron en “víctimas del sistema”, y que por lo tanto aún falta que reciban justicia. “La justicia de los presos políticos no se hace solo con su liberación, que no la tienen, también se debe hacer recuperando sus bienes, que quienes los torturaron en las cárceles paguen por las torturas, que quienes cometieron violación respondan por esos hechos. A las personas se les priva de libertad, pero no se les violenta su integridad. Fue como una bola de nieve de violaciones de derechos”.
Y eso, la justicia, es a lo que muchos se aferran. Claudia Paz y Paz ve dos posibles escenarios para obtenerla: uno, el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad ahora es posible en varios países latinoamericanos, aunque los crímenes hayan sido cometidos en Nicaragua, y aunque los perpetradores y las víctimas sean nicaragüenses. Y: “una vez que exista un verdadero Estado de derecho en el país pueden ser juzgados en los tribunales nacionales”.
Link https://elpais.com/especiales/2019/nicaragua-manipulacion-judicial/